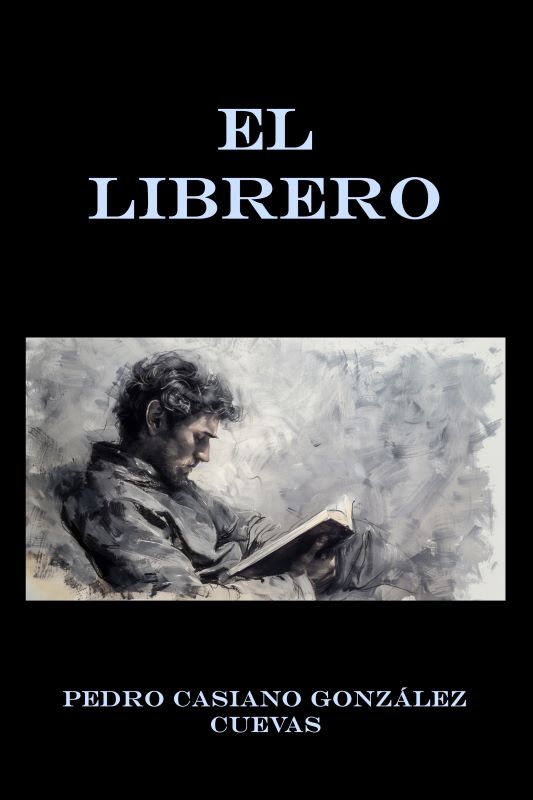
Escondido de su vida, abandonado por todos, recluido de su misma vida en un recóndito lugar, solo libros, sus clientes lectores, sus amigos, ninguno, sus ansias, ninguna…
Y aparece ella, abandonada, perdida, olvidada de la vida, de todo, es nadie, es transparente, invisible, pero se torna sólida, cálida, humana, y lo transforma.
Cuando la vida te ofrece una oportunidad de continuar, y ya lo has dado todo por perdido, ¿Qué hacer?, ¿luchar?, o simplemente verlo pasar.
Nunca es el final de nada, nosotros somos los que nos rendimos, nos escondemos dentro de un caparazón creyendo que nos protege, pero…
Un libro sencillo, almas comunes con pasados cuando menos tristes, el resto, un laberinto, como siempre, pero…
El Librero
Pedro Casiano González Cuevas
Capítulo I
Salvador tiró de la persiana, que se movía como si ella también se hubiera despertado poco tiempo antes, se quejó, el hierro se resistía a dar los buenos días, pero a pesar de todo, dejó que el cristal del escaparate se alumbrara tras de ella, pegó un nuevo tirón y se quedó encajada arriba.
Tosió un poco, el aire era frio, la calle solitaria, más aún que un día cualquiera en un barrio obrero, y se sentó tras de los estantes, mirando como la calle mostraba la humedad en forma de vaho, al poco contacto con un sol difuso.
Mojó la galleta en el vaso de café, y levantó la vista, “la muchacha que no compra”, como el la llamaba, estaba allí de nuevo, ¿Qué buscaba?, ni idea, sonrió e inclinó la cabeza al comprobar que la muchacha lo miraba.
¿Quince, veinte años?, menuda, más bien muy pequeña, casi de la estatura de una niña, desarreglada, ropa fea y vieja, falda a rodilla, leotardos horribles como la fría mañana, coleta de las de hacia cien años y a pesar de todo, si alguien se molestaba en cuidarla, sería una niña guapa.
Comió la galleta, y Amancio el lotero se le acercó, miró los números con desgana, dos euros tirados a la basura, pero el ser humano es así, si te llaman y no vas, que no te quejes por no haber llegado, mejor comprar y perder que poder ganar y no hacerlo, de eso come el diablo, y sonrió, como Amancio, con una sonrisa que pronosticaba que nada iba a tocarle, que la ganancia era del pobre invidente que sonreía mecánicamente. “Bien estaba”, pensó, y mojó otra galleta.
-Don Salvador, que haya suerte.
-Que dios te acompañe Amancio, mañana, ¿más?
El ciego sonrió, sabiendo que era domingo, que se escaparía, pero con la certeza de que el lunes volvería a la carga, era su bendición maldita, los clientes fijos, y se alejó, buscando algún otro comercio abierto un sábado a la mañana.
La chica miraba con interés los libros, los tocaba, pero nunca compraba nada, los primeros días la había vigilado, pero no era un afán de robo lo que la movía, solo parecía disfrutar tocándolos, quizás como el mismo, así que todo estaba bien para él, y pasó a convertirse en alguien habitual en la vieja Librería de segunda mano.
Abrió el ajado libro, “Las aventuras de Zalacaín el aventurero”, de Pio Baroja y se adentró en el mundo de la tercera guerra carlista, de Martín con su hermana Ignacia, y se perdió en los vericuetos de los viejos caminos de los pueblos imaginarios del norte.
Cuando alzó la vista tres personas eran las que miraban libros.
Una se marchó, otra compró una edición antigua del Quijote, y la chica que permanecía acariciando libros.
Un hombre mayor entró, difícil imaginarlo como lector asiduo, bajo, de complexión de estibador y mala cara, de las de bruto; no miró libro alguno, pasó en las estanterías rozando libros con su pecho como un barril de cerveza, y habló con la muchacha, antes de que pudiera seguir leyendo, la cogió del brazo y la intentó arrastrar fuera de la librería, la chica, con la escasa fuerza que tendría, se opuso, pero por cuestiones de peso, era arrastrada por el gorila.
La expresión de la mujer era de miedo y dolor, y Salvador que había prometido no hacer nunca ningún acto que se saliera de lo normal, se acercó a ellos.
– ¿Podría dejar a la señorita en paz?
El homínido lo miró con las facciones de alguien que ha nacido para golpear y ser golpeado. En esta situación, empujó a Salvador sin mediar palabra y continuó con la tracción sobre la muchacha.
Salvador le puso la mano en el hombro, el hombre se dio la vuelta, lo miró con cara de pocos amigos y se desprendió de la misma.
-Es mi hija, imbécil.
-Señorita, ¿está bien?
-Suéltame, fue lo único que salió de la boca de ella.
Salvador volvió a cogerlo del hombro, por un lado, la maniobra tuvo éxito, por otro, no, pues el golpe salió hacia su cara, se echó hacia un lado, golpeó el aire, haciendo que soltara la mano de la muchacha, inmediatamente se puso tras de él.
-Te he dicho que es mi hija, quítate, gilipollas.
-Señorita, – habló Salvador sin perder la cara -, ¿quiere usted acompañar a este señor?
-No, – y sintió como le agarraban de la cazadora sin mangas.
-Ya lo ha oído, márchese o llamo a la policía.
El gorila tiró un golpe a la cara de Salvador, se movió hacia un lado y golpeó en la nariz del simio con el ángulo hacia arriba, el dolor hizo que el salvaje se llevara las manos a la cara, después lo miró, vio como un hilillo de sangre salía de su cara, se alejó unos metros y lo señaló.
-Hijoputa te voy a matar, hijoputa, tú no sabes quién soy, hijoputa, tus muertos, y tú, puta, – levantó el brazo -, no aparezcas por casa, ni tu puta madre te quiere.
Salvador no le prestó más atención, se volvió y miró a la muchacha, que encogida sobre si misma parecía aún más pequeña.
– ¿Está bien?
La chica lo miró sin abrir la boca, solo unos ojos demasiado grandes para su cara, que lo miraban como si hubieran visto el futuro de la humanidad.
Instantes después asintió con la cabeza. Sintió las ganas de preguntar muchas cosas, pero dudó un momento.
-Me alegro, – se separó de ella, fue lo único que comentó, sabedor de que la curiosidad es algo que no tiene por qué ser bueno.
Se volvió a sentar tras del mostrador, la chica a los pocos minutos se marchó, y continuó con su lectura.
Fijó la vista en el reloj, poca gente había entrado, como era de esperar, casi ningún sábado abría, echó la persiana y colocó el candado, miró al lado, allí, hecha un ovillo, estaba sentada la chica, con los labios azules, no era un día especialmente frio, pero pensó que llevaría casi tres horas o más, allí.
– ¿Está bien?, – volvió a preguntar.
La chica lo miró con esos ojos grandes que parecían haber visto el infierno, ni una sola palabra salió de su boca.
– ¿Tiene hambre?, la invito a comer, – pensó que era eso lo que tenía, que era pobre de solemnidad, que se metía donde no le llamaban y que hacía el imbécil, pero le tendió la mano con una sonrisa.
La chica la cogió, las dos de ella, hubieran cogido en una de las suyas, y le sonrió, la elevó sin esfuerzo.
-Vamos a ver Antonio que tiene hoy para comer, – comenzó a caminar, al poco oyó el sonido de los zapatos de la chica, y sin querer sonrió.
Entró en el bar y levantó la mano con dos dedos, se acercó a la barra.
– ¿Que hay?
– ¿Un sábado?, – era Antonio -, ¿tanta cultura has vendido?
-Imagina, ¿qué hay?
-Chipirones, y filetes, de opción, de primero ya sabes.
-Una ensalada y chipirones con mayonesa.
– ¿Y la chica?, – Salvador la miró, ella no habló, solo asintió con la cabeza, sonrió.
-Ya has visto, lo mismo.
Se sentó en su sitio junto a las cristaleras, y miró la calle a través de ellas, la chica como si fuera un fantasma ocupó un asiento frente a él.
-Mira, un sábado, – hablaba más para sí que para ella -, la gente que como hormigas sin cabeza se mueven por todos lados, no es día laborable, y no hay nadie que les mande lo que tienen que hacer, compran por vicio, se mueven por inercia, y sin darse cuenta, sueltan el polvo de la vida por la ciudad, hasta que se quedan sin él, y acaban en el cementerio de las afueras, – se volvió hacia la chica y la miró son una sonrisa.
-Perdona, se me va la pinza, – sonrió de nuevo -, su nombre era, señorita…
Lucía respondió y agachó la cabeza, como si fuera una vergüenza el llevar la cara en alto.
-Bien Lucía, ¿tienes hambre?
La chica asintió con la cabeza.
-Pues, que no se entere Antonio, que la cocinera es su mujer, la comida aquí es muy buena y barata, pero no se lo digas.
La chica seguía con la cabeza agachada.
Observó a la gente que se movía en avalanchas, como si se hubiera puesto de acuerdo.
-Yo me llamo Salvador.
– ¿Hormigas?
-Si, Lucía, las hormigas dependen para todo de una reina, que las manda, somos hormigas, si alguien no nos ordena lo que tenemos que hacer, perdemos el poco conocimiento que tenemos.
-No lo entiendo.
Salvador la miro y sonrió.
-No te preocupes, Lucía, no es importante, es una tontería de las mías, se me va la cabeza.
La chica lo miró con sus grandes ojos y sonrió.
-Sabes sonreír, – movió la cabeza hacia un lado -, te sienta mejor que estar seria.
Inmediatamente agachó la cabeza, la sonrisa se ocultó con ella, Antonio sirvió una gaseosa, y dos platos de ensalada. Salvador aliñó la suya, la chica seguía con la cabeza agachada.
Le puso su plato delante y aliñó la de ella.
-Come, está buena.
La chica levantó la cara, y comenzó a comer, dándole además grandes bocados al pan, en un momento, se había bebido dos vasos de gaseosa.
Al poco las puntillitas con abundante mayonesa.
– ¿Qué quieres de postre?, ¿unas natillas?, son caseras, muy buenas.
La chica asintió sin dejar de comer, devoraba con ansia.
-Si quieres más puntillitas o algo, pídelo.
La chica levantó la cabeza, lo miró y negó moviéndola.
Salvador la estudió, el pelo sucio, el cuello de la camisa con trazas y comido del uso, las mangas del saquito viejas y gastadas, las uñas cortas y sin pintar, las manos de dedos largos, pero arrugados del trato con productos químicos, de trabajo pesado, ¿quién sería?
¿La forma de comer?, como si se lo fueran a quitar, sorber era costumbre, la boca, manchada, y limpiarse con el envés de la manga, toda una clase de etiqueta, al punto, las natillas, sorbidas como si fueran nimias, acercó las suyas que no había tocado, desaparecieron a la misma velocidad, movió la cuchara en el espeso café mezcla de torrefacto y natural, duro como una patada en el pecho.
Toscamente Lucía se limpió los labios, y sonrió, no pudo evitar hacerlo también.
– ¿Satisfecha?, o, ¿tienes más hambre?
-No, todo estaba bueno.
-Me alegro, ¿Dónde vas ahora?
La chica se encoge de hombros, y sonríe.
Salvador se levanta.
-Te dejo.
Va a la barra y paga, después sale, la tarde es triste, pero siempre da un paseo después de comer, le sienta bien.
Cuando lleva quince minutos está en el parque, se sienta en un banco, le gusta ver a la gente pasar, la chica se sienta al lado, durante unos segundos se sorprende.
– ¿Qué haces aquí?
– ¿Le molesto?, Don Salvador.
-Salvador, y no, no molestas, pero, ¿no tienes otro sitio a dónde ir?
La chica niega con la cabeza.
Salvador se encoge de hombros.
Ve pasar a los niños, a los novios, a viejos que quieren conservar la salud, a los que la dan por perdida, a los que amanecen a la vida, a los que se acostarán pronto una vez cansados, y la chica solo lo mira a él. Lo que es la visión periférica, que querría no usarla esa tarde.
-Lucía, guapa, ¿Qué quieres?
-Nada, Don Salvador.
-Salvador o me enfado.
La chica asiente con la cabeza.
– ¿Le tienes miedo al tipo de esta mañana?, ¿quieres que llame a la policía?
La chica niega con la cabeza, después la agacha.
-Es mi padre, pero no quiero que me pegue más, ni mis dos hermanos tampoco, antes…, – y agacha la cabeza, Salvador sabe lo que resta por decir.
-Ya será menos.
-No, Don… Salvador, hoy he cumplido dieciocho años, ya no me pegan más.
-Felicidades Lucía, ¿seguro que no hay arreglo?, si quieres…
Lucía niega enérgicamente con la cabeza.
-No, antes…
-Ya, ya, ya… te he entendido. ¿Qué vas a hacer?
-Usted tiene…
-Ni se te ocurra.
-Puedo trabajar en la librería, limpiar la casa, cocinar.
-No.
-Solo necesito comida y un jergón, nada más, no hablaré, no caminaré con zapatos, seré un fantasma, Don Salvador, digo Salvador, solo eso, no quiero dinero, solo un sitio.
– ¿Y si yo soy un violador?
La chica niega con la cabeza.
-No, es imposible, lo he visto cientos de veces, tiene la mirada de un hombre tranquilo, de un hombre bueno.
-No te fíes de los ojos de nadie, Lucía.
-Entonces…
Salvador niega con la cabeza. La chica se pone de rodillas en la tierra, parece una virgencita, vestida de pobre y con bolso, más que llorar gime, con un sonido angustioso que haría desesperar al más ruin, la gente mira, y a Salvador no le gusta, la coge de los brazos y la levanta.
-No me hagas esto, chiquilla.
Se le echa sobre el pecho.
-Por favor, me matarán…
-No, es una locura, maldita sea mi sombra.
-Un par de días.
Lo mira con los enormes ojos llenos de lágrimas.
-No se arrepentirá Don Salvador, no, se lo juro.
La chica huele a sudor, a cansancio, a juventud, a ausencia de colonia, un huidizo desodorante, que no logra disipar los demás olores, es otra esencia, otro tipo de mujer; como impelido por un rayo, se la despega del pecho.
-Siéntate, – y le indica el lugar donde estaba, la chica como si fuera una mascota obedece inmediatamente.
-Dentro de dos días fuera, y no me mezcles en tus asuntos, si piensas en robar, como no sean libros, poca leche, ¿me has entendido?
La chica asiente.
Salvador siente que el paseo se ha acabado, se levanta, y tiene la esperanza de que la chica desaparezca, pero el ruido de sus zapatos le indica lo contrario.
Media hora después llegan a la entrada de la casa, es un bajo que conecta con la librería, cuando entran está todo lleno de libros, que formando montones hacen que el pasillo sea estrecho, aún más.
Salvador abre una habitación, está llena de cajas, apiladas unas sobre otras, un somier y un colchón están apoyados en la pared.
-Ayúdame.
Quitan las cajas, después bajan el somier y el colchón, Salvador abre un armario.
-Aquí tienes para vestir el colchón, sábanas y mantas, -abre la otra hoja-, aquí hay ropa mía, si te sirve, bien, sino…
-Si, Don Salvador, no se preocupe.
Deja a Lucía y entra en el salón, está todo manga por hombro, libros y suciedad por todos lados, es su ambiente, no le molesta, ahora piensa en tal situación por la muchacha, nunca se ha planteado si está sucio o limpio, nunca le ha importado, se sienta y enciende la televisión, es la costumbre, casi nunca la mira. Es para que le haga compañía, solo eso.
Lucía entra en el pequeño cuarto de baño, en la casa hay dos, pero el que ve ahora, es mejor que el de su casa, a pesar de que los blancos azulejos son de color marfil oscuro, un blanco manchado, muy manchado, pero la tapa está limpia, sonríe cuando hace pis sin que nadie la moleste, sin que nadie le grite, es silencio, solo silencio, nada más que un maravilloso silencio. Y no huele a nada.
Cuando Salvador despierta tiene hambre, en la mesa dos huevos fritos, café, tostadas, ¿de dónde han salido?, y cae en Lucía, ha dormido en el sofá, como la mayoría de los días, no pregunta más, come los huevos, toma el café y las tostadas, solo se oye alguien que tararea, cuando termina, busca la fuente del sonido, la puerta del cuarto de baño pequeño está abierta, algunos de los azulejos parecen que acaban de salir de fábrica, y Lucía de rodillas susurra una cancioncilla sin letra, solo un tarareo, no se ha dado cuenta de que esta allí.
Abre el frigorífico, nada de lo que allí se muestra estaba ayer, seguro, pues nada había, saca un billete de cincuenta euros y lo deja sobre la mesa, después, sale a la calle, y abre desde fuera, el día está gris y frio como el de ayer, pero parece que un poco menos, se sienta detrás del mostrador, y continúa hablando con Martín Zalacaín, y nadie perturba su conversación.
Lucía siente la persiana, y abre la puerta que comunica con la librería, allí, con la barba desarreglada, el pelo largo y mal cortado, con un gorro de lana que le cubre las orejas, y vestido por su peor enemigo, está Salvador, lo eligió hace un año, es honrado, seguro, cree que la protegerá, no lo sabe, solo lo espera, ¿Qué edad tiene?, no lo sabe, es un ser solitario, que todo el mundo en el barrio aprecia, ni una sola palabra fuera de tono, ni una sola discusión, alguien que es buen vecino, alguien que no es como los suyos, maldita sea, como su propia sangre.
Capítulo II
Cuando Salvador entra, la mesa está puesta, es un estofado de patatas, Lucía se sienta sin decir nada; lleva el pelo en un moño, ¿Cómo ha secado la ropa?, pero está limpia, y ella se ha duchado, lo sintió en su duermevela, ya tarde, y mucho rato, está cambiada, le sonríe ¿Quién es la extraña mujer?, le señala el plato, las prueba, contundentes, un sabor imperecedero y por ello inmenso, un placer y lo disfruta, Antonio, es un buen cocinero, la chica es… como si fuera de su casa, como si hubiera aprendido de su madre, lo devora, Lucía sonríe, le sirve más de una sopera que no sabía que tenía, lo come de nuevo.
Cuando termina se relame.
-Exquisito, Lucía, ¿dónde has aprendido a cocinar?
-Mi madre, que Dios la tenga en su gloria, y si, Don Salvador, el hombre de ayer es mi padre.
-Si no quieres contar, no pasa nada, no me gusta meterme en la vida de nadie, pasado mañana te irás, solo eso, además no tienes por qué limpiar tanto, soy un viejo solterón, no te preocupes, dentro de unos días volverá a estar como estaba, no lo dudes, soy un dejado.
– ¿Es mejor leer que limpiar?, – Lucía come despacio, sin levantar la cabeza.
-Supongo que sí, ¿tú no lees?
Lucía levanta la cabeza sonríe con una sonrisa que solo le cabe calificar como seria.
-Mi cabeza… está llena de paja, siempre me lo han dicho, Don Salvador, ¿puedo hacerle una pregunta?
-Claro, guapa, dime.
-Usted tiene el cuarto vacío, yo le cocino, le limpio, le hago la compra, le ayudo en la librería, lo que sea, pero, ¿me puedo quedar aquí?
-Lucía, ¿qué pensará la gente de una chiquilla con un viejo?, no es bueno para tu reputación.
-Don Salvador, – la chica sonríe -, yo no tengo de eso, si sigo aquí, quizás continúe virgen, si no, le puedo asegurar que mi padre la venderá.
-No bromees.
La cara de Lucía se entristece como si una tormenta le hubiera borrado la faz, unos lagrimones le ruedan por las mejillas, no contesta. Salvador la mira, no puede creerlo.
-Venga ya, Lucía, ningún padre…
-El mío, sí.
-Pero, ¿qué haces allí…?, – se da cuenta de lo que dice, encoge los labios, y piensa, “maldita sea, me han cogido”
-Solo unos días Lucía, solo eso, ¿vale?
La chica se limpia la cara, el maquillaje no se le corre porque no lleva, algo extraño, y sonríe.
-Gracias Don Salvador. Esta noche albóndigas, ¿le hace?
-Como estén como el estofado, me puedo morir comiendo.
-Nadie se muere de eso.
-Te he dejado dinero, si te hace falta más…
-No se preocupe, sé administrarlo, ¿quiere un café?
Salvador asiente con la cabeza, ahora el que sonríe, es él.
Mientras Lucía lo sirve, va a la librería, es domingo, coge un cuento y se lo da a Lucía que acaba de poner el café.
-Léemelo.
Lucía sonríe y niega con la cabeza, Salvador la coge de la mano, y la sienta en el sofá.
-Por favor.
-No se leer muy bien.
-Yo se escuchar perfectamente, por favor.
Lucía, abre el cuento y lee
El cas ti llo de ir ás y no volvrás
-Continua por favor.
-Hace mun cho tiempo, en un po blecito ajunto al mal, vivía un humilde pezcador con su mu ger, habían inten tado tener hijos, pero nunca llegó nin guno. Una ma ña na, salió a pescar y se metió mar a den tro. Lanzó la red al agua y, al sacarla, vio que solo había un pez.
– ¡No me lleves a tu casa, por favor! ¡Devu él veme otra vez al agua!, pidió el a sus ta do pez al pescador.
– Lo siento, no puedo de vol ver te al agua. Mi mujer y yo no tenemos dinaro y lo único que po de mos comer es lo que pesco cada día.
-Bien, continua.
Lucía sonríe como si hubiera realizado una proeza, tarda un rato, pero continúa leyendo, Salvador cierra los ojos, y percibe en el acento de la chica que disfruta a pesar de la vergüenza, ¿en qué mundo ha vivido?
Se ha quedado durmiendo, Lucía lo mira, es el hombre, ha preguntado en todos sitios, es él, no le cabe duda, la protegerá de su ralea, lo demás… con el tiempo, si así lo quiere la suerte…, sabe que él es demasiado para ella, con estar a su lado es suficiente, en apenas unas horas, ha disfrutado más que en los últimos años, y ha sonreído también más.
Sin darse cuenta se queda dormida, está cansada.
Cuando se levanta es tarde, hace las albóndigas a la carrera, levanta a Salvador y le señala la mesa, el hombre mira la hora, es tarde.
– ¿Por qué te has molestado?, no es malo acostarse sin cenar.
-No diga eso Don Salvador, que no está la cosa como para ir perdiendo comidas, – y sonríe.
Albóndigas, plato digno de un rey, la exaltación de la forma, del gusto a un caldo victorioso de sus componentes, Salvador come doce, aun sabiendo de que la noche será terrible, Lucía echa cantidades enormes, y él se ampara en no dejar nada, para ponerse a reventar, la chica tiene una mano prodigiosa.
Cuando se sienta en el sofá, delante tiene un vaso donde una pastilla efervescente va combinándose con el agua, y perdiendo su gas, la mira y sonríe.
-Don Salvador, ha comido mucho, eso es bueno y malo, – le comenta Lucía -, bueno porque con apetito nada malo pasa en el cuerpo, pero las noches son largas, le he puesto un antiácido, que he encontrado en su dormitorio, ¿he hecho bien?
-Sí, Lucía, – y se sorprende de que pareciendo tan torpe, lo lleve todo para adelante, se está haciendo con la casa a una velocidad que le da miedo.
Oyó la alarma como si estuviera en otro mundo, la noche ha sido larga, se promete no comer más, promesa que ante algo tan bueno como las albóndigas, de seguro que no cumplirá, sonríe, y sale al salón, con la esperanza de una mesa surtida, sonríe, incluso fruta; a pesar de que el estómago se queja, todo está bueno, come hasta hartarse, el café maravilloso, todo perfecto, cuando abre la librería se siente pesado.
Entra en la casa, deja un montón de cuentos populares sobre la mesa, si quiere leer, ahí tiene, y vuelve a su mostrador, está ilusionado, hoy comienza a releer, que no leer, una de las obras que más le ha marcado, la vida de un Buscón llamado Don Pablos, de Quevedo, hijo de una de las mentes más prodigiosas de las letras españolas, la vida de un sinvergüenza llevado a ello por la vida, en la edad de oro, una de las más pobres que vivió el país, donde solo el ingenio y la picardía podían hacer que sobreviviera un miserable. Libro de leer con calma, con un maravilloso castellano antiguo, ahora malamente perdido, y que enriquecía el lenguaje, lejos de los anglicismos que ahora lo ensucian.
Y se perdió en la riqueza de las palabras que en apenas unas silabas describían con exactitud, lo que realmente querían decirle y se difuminó entre sus líneas.
-Don Salvador, la hora.
Salvador levantó la cabeza, miró el reloj de grandes proporciones, las dos de la tarde, sonrió a Lucía.
-Gracias, leyendo se me va el santo al cielo.
-Como me gustaría…
-Así será si quieres, Lucía.
-Sí, quiero, – y le sonrió como si fuera un ángel de proporciones minúsculas.
Se incorporó.
– ¿Que han preparado esas manitas mágicas que tienes?
-Sorpresa, en el mercado he encontrado…
La chica levanta una olla, asombrado mira el contenido, rabos de toro, se sienta en la silla aturdido por el olor.
-Qué maravilla.
Lucía le sirve, después se coloca a su lado, y quita la carne de los huesos, y se la deja limpia sobre el plato, cuando termina, pone cara de ufana y señala la carne.
Salvador lo huele, la esencia de las especias, el sabor acre, fuerte de la carne de un animal salvaje, la grasa infiltrada como si fuera el néctar de los dioses en la carne de las huríes, un aroma a perfección que lo derrota; con misterio sacro, se lleva a la boca un trozo ensartado en el tenedor, se deshace en la boca, es el sumun de un plato mediterráneo, la exaltación del sabor per se, una maravilla.
-Qué mano tienes, Lucía, que mano, un diez, que digo, un once.
La chica se coloca enfrente de él.
-Don Salvador, ¿una semana más?
Mira el plato, lo huele, la mira a ella, sonríe y asiente con la cabeza, la chica le sonríe y comienza comer.
Salvador remueve el denso café, mirando a Lucía que está sentada enfrente de él.
-Eres la diosa del plato único, no necesitas entrantes, ni salidas, ni postres, contundente como la vida misma, increíble.
-Entonces, ¿le gusta cómo cocino?
-Como los ángeles, niña, como los ángeles.
-Si, pero esta noche algo livianito, que la noche ha sido…
-Tienes razón, guapa.
– ¿Unas anchovetas con queso y aceite de primera prensa?, estaban muy baratas y buenas en el mercado.
-Me matas, sea, que mano, tienes. Ahora me lees esto, – Salvador le extiende la mano que sujeta un libro.
Lucía lo coge, comienza a leer, le gusta la portada.
– “Celia, lo que dice”, – es de Elena Fortún
Salvador se deja llevar por las aventuras de la niña, mientras mira la cara de Lucía, que a pesar de que está dificultosamente leyendo, no ceja, quiere saber, y nota como a pesar de todo, está entrando en ese mundo imaginario que creo Elena Fortún.
La alarma suena, se ha quedado traspuesto, Lucía sigue con el libro, pero no se da cuenta de que él se levanta, está leyendo para sí misma, ya no está allí, está jugando, haciendo travesuras, y Salvador no hace ruido, se va a la tienda, y sigue con su amigo Don Pablos, que lejos de amilanarse ante un futuro aterrador, busca por cualquier medio sobrevivir, como la que lee Celia, y sonríe antes de perderse por las estrechas, malolientes y húmedas callejuelas de la ciudad de Don Pablos, la misma donde él vive y mora.
¿Más?, pues si queréis más…