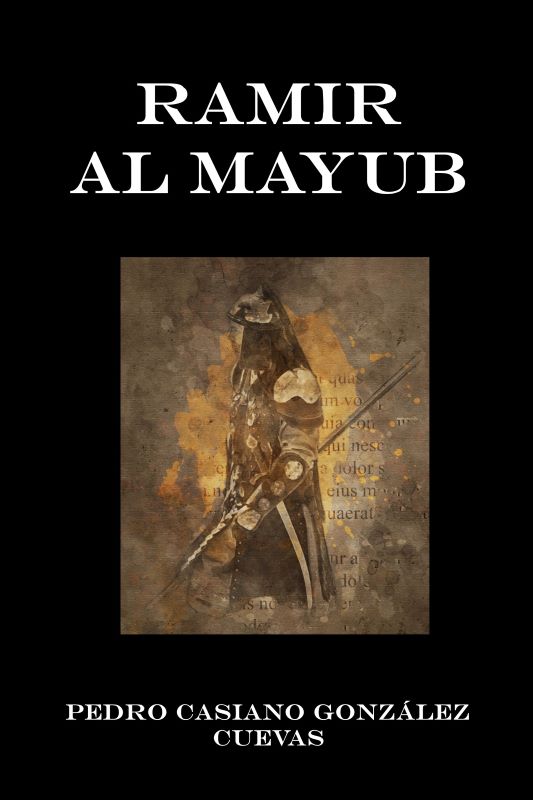
Tiempos de Taifas, la división de los reinos Andalusíes, el caos, cristianos, musulmanes, incluso judíos, luchando cada uno con sus armas, y con la intención de apoderarse de lo del enemigo.
Tiempos de muerte, de destrucción.
En esta época de locura, surge un personaje oscuro, más oscuro que el resto, pero a la vez con la llama devoradora del líder.
Ficción o realidad.
¿Quién fue este hombre?
¿Cómo se convierte en una de las fuerzas más poderosas de aquellos tiempos?
¿Como llega a ser padre de multitudes?
Ese es Ramir Al Majhub, Ramir el Maldito.
Aquí dos capítulos de este libro, espero que os guste.
La Leyenda de Ramir Al Mayub
Pedro Casiano González Cuevas
Prólogo
He aquí, algo salido en su totalidad de mi imaginación. Bien es cierto, que se basa en las pinceladas históricas de un turbio personaje, del cual se sabe que tomó Córdoba, más tarde, guerreó con reinos, tanto cristianos, como hispanoárabes.
En cuanto a los nombres, algunos son castellanizados, siguiendo la pronunciación que tendrían en nuestro idioma, de otra forma, serían extraños a nuestros oídos.
Como sistema de poder unificar el tono de las nomenclaturas que llenan este libro, especificar, que se ha utilizado, en muchos casos, la pronunciación andalusí, casi siempre lejos del árabe clásico, y por supuesto del moderno. Sirva lo mismo para la escritura de los nombres, el andalusí, se forma como casi lengua extraña al árabe primitivo, siendo pues un dialecto o lengua diferente, aun siendo similares; sirva esto para explicar algunas formas y pronunciaciones extrañas al árabe de esos siglos, que en su gran mayoría he utilizado.
Lo que de a seguido escribo, se basa en sucesos acontecidos en mi imaginación, pero si así tienen a bien, continúen con la lectura, pues nada se sabe de un melón, hasta que se cala.
Y así, sin más preámbulos, que el exceso es casi tan malo como el defecto, comencemos la historia…
Capítulo I
Ramiro
Ramir o Ramiro, nació en una zona de la entonces conflictiva tierra, en continua disputa entre los cristianos y nosotros, la llamada frontera, en un pequeño poblado mil veces quemado, mil veces reconstruido, siempre con la amenaza de una razia, de una aceifa , de bandidos, de ladrones, de grupos de saqueadores, así era la frontera en aquellos tiempos.
Momentos de locura, Al Ándalus se disgregaba, cada uno de los territorios, basándose en que tenían más recursos que otros, se alzaban, al final todos, se declararon independientes, y lo que se había construido con tanto esfuerzo a través de tan largo período, pendía del hilo de una araña muy pequeña.
Pero sigamos con Ramir, que a fin de cuentas es su leyenda la que liberará mi mente de estos pensamientos, que no son míos, que aún sin saber de dónde provienen, espero que transcribiéndolos a través de la pluma que escribe estas líneas, se desvanecerán.
Ramir, se crio como lo que era, maldita sea su sangre, revolcándose como los cerdos entre los excrementos y la suciedad de un poblado que apenas si eran un puñado de casas. No supo nunca cuántos de sus hermanos habían muerto de hambre o de frío en aquellas tierras o en otras, pues su padre, era borracho como el animal que aparentaba, y su madre barragana que se abría de piernas ante cualquiera que llevara cuartos o a ella le gustara. De tal forma era, que Ramir sabía de donde había salido, pero no de quien lo había entrado.
Pero a su padre esa circunstancia no parecía importarle, pues golpeaba con saña a cualquiera que se hallara en la casa, y tomaba a cualquiera de sus hermanas cuando le venía en ganas, de tal forma, que las embarazaba apenas si eran mujeres.
Ramir lo odiaba con todas sus fuerzas, lo veía caído sobre sus propios vómitos, después de haberlos golpeado con saña y haber violado a una de sus hermanas, mientras su madre dormía borracha o en ensoñaciones con las hierbas que compraba a las brujas que en aquellos territorios pululaban.
Sus padres rubios y grandes, el, pequeño y débil, apenas un inquieto manojo de nervios y tendones, golpeado continuamente, y comiendo lo que podía encontrar o robar a cualquiera que se descuidara.
Así que Sara y Urraca, de apenas catorce o quince años, nunca lo supo, sufrían las vejaciones de su padre, encontrándose las dos preñadas como animales, cuando apenas si habían empezado a ver la vida; se lo comía la rabia, pero no era mayor de unos diez años, años marcados en sus costillas y en su cara. Los golpes quizás cicatrizarían, pero el odio, no.
Sara murió cuando apenas si estaba de tres meses, su padre la violó de nuevo y la golpeó con saña, después, la debilidad y el frío, aquel invierno fue duro, se la llevó, y Ramiro pensó que era una suerte, y deseó que el siguiente fuera él, pero parecía no estar en la lista de los afortunados.
Urraca, su ángel protector, la única que lo había tratado bien, no pertenecía a aquel mundo, era dulce como un ángel, y sufría, pero siempre sonreía. Ramiro la amaba sobre todas las cosas, le contaba historias que había oído cuando el animal de su padre la dejaba salir, y aprendió con ella algunas palabras, no a leer o a escribir, pero si a reconocer algunos signos y lo que representaban.
Y llegó el día, y Urraca murió en el parto, ella y su hijo, y Ramiro no lloró, solo siguió a su padre que la llevó al bosque. Allí, lejos de cavar un agujero en la tierra, la dejó como pasto de los lobos, que se acercaban empujados por el hambre y el frío, cada vez más al poblado, le quitó un crucifico pequeño y volvió al pueblo sin mirar atrás.
Ramiro esperó a que la bestia se alejara, vio que lo hacía y se acercó al cuerpo de Urraca, que reposaba desmadejada sobre el frío verde, en un campo donde flores invernales de un color blanco ceniza parecían esperarla, como si descansara después de una ardua tarea, le mesó el rubio cabello, y sin darse cuenta, le tocó la frente y le sorprendió la frialdad de aquella piel que había tocado tantas veces, y lloró, Ramiro, lloró por última vez.
Casi anochecía cuando terminó de hacer un agujero en el suelo frío. A pesar de haber utilizado palos, las manos le sangraban como si no se le fuera a acabar nunca.
Por última vez miró la cara, antes con la expresión de un ángel, ahora apenas una sombra pálida y despeinada, exánime e inerte, triste espejo de lo que había sido, de la única persona que lo había querido.
Con mimo cogió el cuerpo, pesaba más que él, pero le dio igual, la levantó y la depositó con todo el cuidado que pudo, en el húmedo recipiente que la contendría, él bebe no estaba, su madre lo había vendido a una bruja, pues eran codiciados, le atusó el cabello y le arregló los harapos que le habían dejado para cubrirla, cogió flores del campo y las colocó sobre su hermana.
No rezó porque no sabía, pero sintió como el corazón se le ennegrecía mientras arrimaba la tierra para cubrirla, después buscó piedras, las más grandes que pudo encontrar y las colocó encima, para que los lobos no la pudieran desenterrar, y como había visto, y no sabía por qué, con dos palos colocó una cruz encima del túmulo.
Aquella noche se subió a una de las encinas que cubrían el prado, y allí durmió a la vista de la tumba de Urraca, como si esperara que saliera de allí sonriendo y diciéndole que todo era una broma.
Sin darse cuenta se quedó dormido, y le despertaron los lobos, que intentaban quitar las piedras encima del cadáver de su hermana, y les gritó, se acercaron al árbol y gruñeron, eran tres enormes lobos pardos, les tiró ramas y bellotas viejas, pero no sintió miedo, a pesar de que los refulgentes ojos que le miraban con odio y ansia, todo era una broma, todo era irreal, ahora nada importaba, todo se había convertido en una ensoñación y sonrió mientras gruñían los lobos debajo del enorme árbol.
A la amanecida, miró hacia abajo y vio como los lobos, quizás por el paso de gente que él no oía, se habían marchado, bajó con precaución del árbol, pues sabía de la astucia de esos asesinos, y emprendió el camino al pueblo.
Fue comiendo unas pequeñas frutillas verdes que crecían en el campo, les llamaban panecillos por la forma que tenían, no alimentaban, pero hacían que el hambre fuera menos dolorosa, chupó las colas de las espigas salvajes y se sintió mejor, más tarde, bebió en un arroyo y descansó. Todo parecía más dócil a pesar del frío que le congelaba los sabañones de las orejas y de las manos.
Fue rompiendo la escarcha mientras caminaba de vuelta al poblado, del que salían las volutas de humo de las chimeneas, y a cada paso que se acercaba el hedor aumentaba, parecía como si la sola presencia del hombre pudriera todo lo que tocaba, por eso siempre estaba en el campo.
Aun visto mil veces, Ramiro se paró, y lo contempló, las casas quemadas, y reconstruidas, sin encalar, paredes blancas y negras, adobe y ladrillos mezclados, y en el centro, discurriendo como si fuera un mérito, un reguero continuo de excrementos humanos, pues nadie se preocupada de cavar una zanja siquiera para que no apestaran todo alrededor del miserable asentamiento.
Lo tenía claro, era fácil y difícil a la vez, pero sonrió pensándolo, era un objetivo, quizás el primero de su vida, que siempre había visto pasar sin poder hacer nada, ahora, sin saber el motivo, sin preguntárselo siquiera, lo sabía, nítido, como si fuera un cristal del hielo que pronto atenazaría aquellas frías tierras.
Se escabulló entre la suciedad y la porquería, que formaba una barrera casi creando una muralla, delimitando el pueblo, recorrida de excrementos humanos, de ratas, de cualquier cosa que pudiera reptar, caminar o morder.
Llegó a lo que en otros tiempos había sido un molino, cerca del arroyo, destruido nadie sabía cuántas veces, cuanto tiempo, y del que ahora solo se mostraban sus ruinas, como casi todo, y allí, en una de las paredes, protegido de la vista del resto del mundo por las altas hierbas, se agachó y comenzó a escarbar en una de las esquinas.
Allí estaba su tesoro, hacía años que lo había encontrado, y llevaba durmiendo allí desde entonces, desde que no levantaba un palmo del suelo. Nunca supo porque lo había guardado, ahora todo cuadraba, lo había conservado para este momento.
Apenas a un palmo de la superficie, notó el paño con el que lo había cubierto, quitó el resto de la tierra que lo abrazaba y saco la lía que yacía dentro, la desnudó del trapo y la miró con admiración. Era el alma de una daga, herrumbrosa y vieja, mellada por muchos lados, pero a pesar de todo, conservaba la maldad del diente del lobo, del jabalí viejo, Ramiro sonrió, había sido algo bello, volvería a serlo, volvería a ser el colmillo ensangrentado.
Caminó por el arroyo con la daga metida entre los harapos que le hacían de abrigo, hijo de mil paños, teñido de mil colores, pero todos ellos desvaídos y gastados. A pesar de todo, impedían que se muriera de frío como un perro. Buscó piedra por piedra, hasta que encontró la que quería, la cogió, era grande y pesada, pero sonrió, volvió al molino cuando los rayos de sol, un tenue sol, rompían por entre las pesadas nubes, Ramiro agradeció el poco calor que daban.
Se sentó, colocó la piedra entre sus piernas, y comenzó a rozar el alma de la daga en ella, sintió como le dolían las heridas, como le costaba mover los ateridos dedos, pero como si fuera un poseído, continuó y continuó, sin tener conciencia del tiempo, del frío, del hambre, de nada, que no fuera ver aparecer, poco a poco, el brillo de la hoja de la vieja y oxidada daga.
Sin darse cuenta, el sol desapareció en el horizonte y notó como la oscuridad comenzaba a tomar el lugar de la luz, levantó la daga, la estudió con intensidad, brillaba como si fuera un espejo, y las abolladuras de la hoja realzaban incluso su aspecto de colmillo.
Cortó una rama de un alerce verde, le quitó las hojas, y la corteza, y la lio en el prieto hierro de la empuñadura, como si fuera una vid enroscada, la relió sobre la pequeña cruz, y la fijó.
Siempre había sido de manos ágiles y habilidoso, después, con el mismo trapo que la cubría, una vez limpio de tierra, envolvió la tosca empuñadura, difícil de agarrar con fuerza solo con la rama liada. Con el trapo a su alrededor adquirió una forma más amplia. Agarró la daga con la mano y sintió como podía empuñarla con fuerza, sonrió, pero no como un niño, más bien como un lobo, ahora empezaba la cacería, su primera cacería.
Mientras que esperaba a que la noche se apoderara completamente de la tierra, Ramiro comió las frutillas de un móreo, incluso verdes, al darse cuenta del hambre que tenía, quizás mañana tuviera cagaleras, pero le daba igual, mañana estaba lejos, y ahora el hambre le corroía por dentro.
Él sabía, lo sabía todo de la vida en aquel villorrio olvidado por Dios y por los hombres, de las borracheras en casa de los Tiznaos, los moros convertidos, que lo mismo te daban de beber vino del malo, que te cortaban el cuello si veían una bolsa que así lo mereciera, él lo había visto, todos los habían visto, eso y cosas peores, pero nadie podía levantar la mano, todos eran animales con aspecto de personas.
Las niñas de los Tiznaos que sabían a los hombres hacer de todo por monedas que ni valor tenían, de los escondidos bujarrones que a los niños perseguían, de las ventas de las brujas, de las raíces de la locura, de los amuletos de dientes de recién nacido, de las esperas a forasteros, de las mancebías, de cuervos vestidos como palomas, frotados en ajo, y después bien vendidos, de tratos oscuros, de borrachos muertos por apenas un cobre, de señalar en todo el pueblo, y no encontrar a mujer que por una moneda, no diera cualquier agujero, y lo que era normal y sabido, durante ese momento, se sintió sucio y perdido, se borraron las siluetas, se perdió el horizonte entre el adobe cocido, y más veces caído, terminó la ensoñación de lo sabido.
Esperó pacientemente, le daba igual el tiempo, no le importaba el frío, solo agarraba con ansia la empuñadura de la daga, que parecía darle el calor, la fuerza, todo lo que necesitaba, y la sonrisa del lobo no abandonaba su cara.
Lo vio, como siempre borracho como una cuba, ahora volvería a casa, a violar a cualquiera que pillara, fuera hombre o mujer, a golpear cualquier cosa que pudiera llorar y sufrir, la gorda y puerca figura del animal que había matado a Urraca y a Sara, que las había violado como si fueran animales, y que las había dejado tiradas en el campo como si fueran excrementos, como si fueran basura.
Tambaleándose lo vio moverse por la única y sucia calle del pueblo, nadie le prestaba atención, pues nadie había fuera de sus casas, el frío se enseñoreaba de aquel villorrio, y el lobo caminaba libre detrás de su presa.
Su padre paró detrás de una de las esquinas a aliviarse, y supo que era el momento. Sin hacer ni un ruido, se puso tras de él, apretó la daga con tanta fuerza que temió romperla, y con todo el odio que sentía, la clavó en su padre a la altura de los riñones. La daga, como si el sayón de piel fuera de papel, lo atravesó y Ramiro sintió como comía carne, como se metía dentro de aquel cerdo parada solo por la cruceta, y como se contraía ante el dolor.
La sacó, el animal se giró y lo miró con ojos sorprendidos, que inmediatamente cambiaron a una mirada furiosa, levantó la mano, le sacaba dos cabezas y le duplicaba el peso, pero el lobo sonrió, y la clavó en el estómago, donde más fuerza podía hacer por su estatura.
El brazo alzado para golpearle se quedó paralizado, bajó para protegerse las tripas, pero Ramiro la movió de un lado a otro, la cara de su padre tomo un rictus de dolor insoportable, y Ramiro sonrió, el lobo sonrió; lentamente, fue saliendo la daga del cuerpo del animal y despacio, muy despacio, el corpachón fue cayendo apoyado sobre la pared, cuando llegó al suelo, quedó sentado, lo volvió a mirar.
-Tú…
Ramiro vio como las volutas de vaho salían de la boca de su padre, sonrió de nuevo, y clavó la daga en uno de los ojos, esta se introdujo hasta que la cruz del arma no dejo que siguiera, en unos instantes el vaho dejó de salir de la boca de aquel animal.
Volvió a clavarla en el otro ojo, en la cara. Se miró las manos llenas de sangre, pero también sintió el poder del colmillo de acero, y acuchilló y acuchilló, hasta que sintió que le pesaban los brazos, después miró al que tantas veces lo había usado como un bulto para sus puñetazos, y comprobó que ahora era un amasijo de carne cortada y sangrante, que parecía un cerdo en matanza.
Limpió la daga en la ropa del muerto, y después le dio una patada en la boca, vio como saltaban los podridos dientes, como la quijada se desencajaba, dándole un aspecto casi cómico y sonrió. Se sentía bien, muy bien.
Caminó tranquilo hasta su casa, no sentía remordimientos, no sentía nada que no fuera estar bien, se sentía fuerte, era una sensación extraña, pero buena, aunque el trabajo aún no había terminado.
Entre las sombras llegó a su casa con la daga, desde fuera, quitó el pestillo, olía a vómito y a agrio, a orín. Entró y vio a su madre tirada en el jergón que hacía veces de cama; alguien había estado con ella, la había llenado con sus fluidos, todo el jergón estaba lleno, los vómitos le caían sobre el pelo rubio, haciendo que parecía una extraña peluca, y se había orinado encima, mientras el ácido olor del alcohol barato lo llenaba todo, estaba acostumbrado, pero aquella vez notó algo en su interior, algo que le era desconocido, sintió asco, un asco visceral, algo que no había sentido anteriormente, y se acercó al jergón, miró a su madre durante unos instantes, viendo realmente lo que era, solo un pedazo de carne, y sonrió, el lobo sonrió.
Dio la vuelta a la cama, la miró, sus grandes pechos se movían al son de su respiración, sacó la daga, y la clavó debajo del izquierdo, donde latía la vida, fue apenas un instante, dejó de moverse, mientras la sangre lo inundaba todo, como si fuera un inagotable surtidor, y pensó en Sara y en Urraca, y volvió a sonreír.
No traería al mundo a ningún otro desgraciado que fuera objeto de sus abusos o los de su padre. Limpió la daga sobre los senos de su madre, y se olvidó de ella, cogió un viejo sayón, y se lo colocó encima, después, fue a la alacena, lugar prohibido siempre, del que no conocía su interior, y sacó el queso, apenas un cuarto, duro como una piedra, y un pedazo de hogaza tan dura como el mismo queso, y comió mientras miraba como la sangre de su madre goteaba del jergón al suelo, y como la tierra, aunque prensada, lentamente la absorbía.
Cogió la afilada cuerna de ciervo, la única arma de la casa, escasa pero eficiente, y dos piezas de plata que estaban sobre la mesa, seguro que el pago por los favores de la cerda de su madre.
Tranquilamente, apiló en el centro de la pequeña estancia los pocos muebles que tenían, y cogiendo rescoldos de la casi apagada chimenea los repartió sobre el montón de madera.
Apenas encendió uno, lo cogió y prendió fuego a la paja que componía el techo; todo comenzó a arder como una tea, salió de la casa, y lejos de marcharse, se escondió detrás de una paredilla destruida de lo que una vez fue una casa.
Pacientemente, esperó mientras las llamas se alzaban de la casa, vio como las ratas, descubiertas sus siluetas marcadas por la luz de las llamas, abandonaban el fuego y se quedó sorprendido de la cantidad que poblaban aquella miserable cabaña.
Los vecinos se fueron acercando, pero nadie hizo nada, solo se quedaron viendo como ardía por los cuatro costados; hubiera sido difícil apagarla y nadie quería arriesgar ni siquiera el esfuerzo, si alguien era tan estúpido como para permitir que ardiera su casa, era su problema, por imbécil.
Vio a quien quería ver, era Pelayo, un esclavo, apenas mayor que él, más fornido, y deslizándose entre los presentes, lo cogió del brazo y o arrastró hasta la paredilla, Pelayo lo miró con cara de pánico, entonces Ramiro se dio cuenta de que estaba lleno de sangre.
- ¿Que has hecho?, Ramiro.
-A ti no debe de importarte, -respondió-, ¿quieres venir conmigo?, me voy de aquí.
-Pero, ¿qué comeremos, de que viviremos?
-De lo que sea, ¿o no te duele el culo de las veces que te coge el Franco?
La cara de Pelayo se ensombreció, Ramiro pensó que no era muy listo si creía que no lo sabían todos, su Amo el Franco era un bujarrón que le gustaban los jóvenes. - Pero, ¿de qué viviremos?, Ramiro.
-Pelayo, yo me voy, vengas o no vengas.
-Pero… -volvió a dudar Pelayo.
Ramiro se volvió y se deslizó hacia fuera del pueblo, le daba igual ir solo, sabía lo que le sucedía a Pelayo, y le había dado una oportunidad.
Salió del pueblo y se irguió contemplando como ardía su casa hasta los cimientos, sonrió. - ¿Tú la has quemado?
Era Pelayo, que estaba a su lado, se había acercado como un animal del campo, sin el más mínimo ruido.
-Sí, -Ramiro estaba satisfecho de su obra-, y he matado al animal de mi padre y a la cerda de mi madre, ya no traerán más desgraciados a este mundo, malditos sean, que se pudran en el infierno.
En silencio contemplaron como caían los muros de la casa y como los que miraban el fuego desaparecían yéndose a sus casas, indiferentes a lo que hubiera pasado.
-Ramiro, solo una cosa, no me llames Pelayo, yo no soy Pelayo, a ese lo jodía el Franco, soy Jamal, ese es mi nombre, e iré contigo y haré lo que quieras, con una condición.
-Dímela, -Ramiro ni se volvió a mirarlo, continuó con los ojos fijos en las llamas que morían poco a poco.
-Que algún día matemos al Franco.
-Dalo por hecho, Jamal, dalo por hecho, ya está muerto, lo que viva desde ahora es un regalo que le haces, y ahora vámonos, que la noche será fría.
Caminaron entre las sombras un buen rato, hasta que encontraron una encina, Ramiro subió, después ayudo a Jamal que era mucho menos ágil y más pesado que él. - ¿Y ahora?, Ramiro, -Jamal estaba asustado-, ¿y ahora?, -repitió. No le veía la cara, pero sentía el miedo en la voz.
-Ahora seremos lobos, solo lobos. Todos nos temerán, y esto que ahora no vemos, será nuestro, esto y más, Jamal, lo sé, lo veo. Duerme, mañana lo verás todo mejor.
Cuando Ramiro despertó no vio a Jamal, miró al suelo temiendo que se hubiera caído y deslomado, pero nada parecía indicarlo, con precaución bajó del árbol; al poco, oyó un ruido casi imperceptible, alguien se acercaba, cogió la daga, dispuesto a rajar al que se acercara, pero era Jamal que traía algunas moras y varias manzanas.
Las comieron sin hablar.
-Ramiro, ¿ahora qué hacemos?
Ramiro le entregó la cuerna de ciervo afilada.
-Aprende a usarla, si lo haces bien, es tan peligrosa como la daga. - ¿Me dejas que la vea?
Ramiro se la dio. Jamal la miró con admiración mientras rasgaba el aire con el filo.
-Es una buena arma, ojalá yo tuviera una, -su voz sonaba con una mezcla de envidia y pena.
-No te preocupes amigo, pronto tendrás una mil veces mejor. Ahora vamos.
Ambos se levantaron y caminaron por los senderos de los animales en el abigarrado paisaje de la abrupta montaña.
Llegaron a una pequeña llanura donde crecían unos arbolillos que se erguían buscando la luz, Ramiro se fue hacia ellos, buscó los que le parecieron más rectos y cortó dos con una altura y media la de ellos. - ¿Qué haces?, -Jamal no adivinaba el motivo de Ramiro para cortar los arbolillos.
- ¿Quieres defenderte?
-Claro.
-Pues ayúdame a descortezarlos cuando los corte.
Tardaron un buen rato, después, Ramiro con la daga les sacó punta, a pesar de ello, aún eran flexibles y se romperían a la primera, pero él había visto lo que hacían con ellos, así que se dirigió hacia una de las laderas de la montaña, desde donde podrían ver si alguien se acercaba, aunque lo dudaba, en todo caso los lobos.
-Ayúdame a coger madera, la que encuentres más seca, aunque con la humedad que hace será difícil, -casi ordenó Ramiro a Jamal.
Tardaron poco, y Ramiro con la yesca encendió la candela, no sin dificultades.
-Jamal ¿tienes cuerda?
Jamal se buscó, y le enseñó en la mano un ovillo de cuerda de pita. - ¿Sabes hacer un lazo?
Jamal asintió con la cabeza.
-Pues busca las correderas de los conejos, y coloca algunas, si tenemos suerte comeremos, si no a pasar hambre.
Jamal se fue sin decir nada más, mientras tanto Ramiro comenzó a pasar las ramas cortadas por el fuego con cuidado de que no se quemaran, con precaución miraba de vez en cuando lo que dominaba desde su lugar, pero nada parecía turbar los ruidos de los animales, señal de que nadie se acercaba, porque Jamal sabia ser silencioso; esperaba que nadie como Jamal viniera.
El día se fue consumiendo como si no pasara, y Ramiro comenzó a preocuparse de la ausencia de Jamal, pero concentrado como estaba con las maderas, el tiempo también le volaba, como último proceso, metió las puntas, después de darle forma con la daga, en la misma candela.
Las sacaba de vez en cuando, para comprobar que no ardieran, al cabo de un rato, eran duras, no demasiado, pero si lo suficiente como para poder clavarse, y conforme se secaran más, más daño podrían causar.
A punto estaba de salir a buscar a Jamal, cuando este apareció, silencioso como siempre, con dos conejos en la mano, uno apenas un gazapo, pero a Ramiro le pareció algo maravilloso, su estómago gruñó pensando en ellos asados.
Mientras que Jamal preparaba los conejos, Ramiro cortó ramas, lo suficiente como para poder ponerlas sobre ellos, de otra forma la escarcha los mataría de frío, aun así, lo pasarían mal, era una recacha, en un lugar muy húmedo.
Mientras veían dorarse los conejos despellejados en la candela, pinchados en un palo delgado y afilado, las tripas les gruñían como si quisieran devorarlos por dentro. - ¿Tu qué edad tienes Ramiro?, – Jamal miraba a la fogata como si fuera un Dios.
-Ni idea, supongo que, entre los diez y los catorce, pero como soy canijo, puede ser cualquiera, además, ¿qué importa?, ¿Y tú Jamal?, – Ramiro dio la vuelta a uno de los conejos.
-Me cogieron con cuatro, ya no me acuerdo de la cara de mis padres, después me vendieron al Franco, el resto ya lo sabes. - ¿No tienes más familia?
-Un hermano, pero no sé dónde anda, si está vivo siquiera, es apenas un año mayor que yo, Alí, pero era malo conmigo como un rayón . - ¿Tú sabes que mandaran a los perros (cazadores de esclavos) contra nosotros?
-Sí, pero mejor que me dejes solo, si te cogen conmigo, te harán esclavo también. - ¿Tendrán los huevos?, antes me llevo a todos los que pueda, además serán un par de días, el Franco no tiene dineros para pagar mucho tiempo a nadie a buscarnos, las pieles no dejan tanto.
-Que Alá te oiga, –Jamal miró al cielo, como buscando a su Dios.
-Te va a matar el miedo Jamal, si alguien viene a por ti, le clavas el palo en la barriga, y aprietas hasta que le salga por la espalda.
-No sé si seré capaz, -Jamal agachó la cabeza.
-Es la diferencia entre poder ser libre o que te encule otro cabrón como el Franco, tú sabrás.
Capítulo II
La Celada
Jamal no volvió a abrir la boca en toda la noche, y cuando despertaron, el frío se les había metido en el cuerpo, la escarcha lo cubría todo y una espesa niebla hacía que la visión se redujera a apenas unos metros. Ramiro encendió de nuevo el fuego, los rescoldos habían aguantado lo suficiente como para que se encendiera de nuevo echándole unas ramitas.
-El invierno llega, Jamal, -Ramiro ponía las manos sobre el fuego que empezaba dar un poco de calor-, tenemos que hacer algo para poder sobrevivir aquí, y no estoy hablando de cazar ni esas tonterías, no he hecho lo que he hecho para ser un gañan , quiero todo lo bueno que pueda tener cualquiera, y no me importa cómo conseguirlo, estoy harto de golpes y de hambre, ahora me toca darlos, pero con el estómago lleno.
- ¿Qué piensas hacer?, Ramiro, somos apenas unos niños, cualquier hombre de un puñetazo nos rompería.
-No seas imbécil, Jamal, el bestia de mi padre, se desinfló como si los huesos fueran de arena, no es tan difícil matar a un hombre.
-No sé si seré capaz, -Jamal agachó la cabeza, Ramiro estaba ya cansado de la actitud del muchacho. - ¿Te han hecho bujarrón?, moro, porque si es así coge el camino a casa del Franco, que te mantendrá calentito.
-No, Ramiro, no, yo no vuelvo.
-Pues ya sabes, o matas o a que te den.
-Si no queda más remedio, – y Jamal volvió a agachar la cabeza.
-Verás cómo al final te gusta, moro. Vámonos al valle, a ver que podemos coger.
Jamal no preguntó, temía a Ramiro más que al Franco, pero era la única posibilidad de poder escapar de su Amo, tendría que hacer lo que Ramiro quisiera.
Bajaron por las escarpadas sendas de las cabras, hasta que llegaron a un altozano desde el que se veía el camino principal, apenas una senda de carretas, en relativo buen estado.
Era invierno, y en esa época los moros no atacaban, por lo que la gente se sentía en relativa seguridad.
Se tumbaron sobre un terraplén, ocultándose a la vista de cualquiera que pasara por el camino, pero teniendo una visión amplia sobre él, hasta que se tornaba imposible de seguir por las curvas en las que se adentraba, entre los árboles del bosque.
Esperaron y esperaron, al cabo de un tiempo, pasó un soldado a caballo, con dos más a pie, se miraron, aquello no era una presa, eran unos cazadores, se ocultaron mejor.
Cerca del mediodía, vieron cómo se acercaban dos personas, un cura bajito y gordo, seguido por uno más joven y escuálido; apenas si hablaban, y caminaban por el lugar como si fuera suyo en propiedad.
Ramiro miró a Jamal.
-Estos son aves de corral, escóndete y déjame a mí, tú encárgate del canijo, el gordo es mío. - ¿Qué me encargue?, -Jamal no entendía, o no quería entender lo que le decía Ramiro.
-Cuando yo me cargue al gordo, tú le clavas en la barriga el palo al canijo, no es difícil de entender.
Jamal no respondió, casi no podía tragar y el corazón se le iba a salir por la boca.
Cuando estaban casi a su lado, Ramiro dejó su lanza, se encogió pareciendo más pequeño de lo que realmente era, y despacio, muy despacio, se acercó al cura gordo.
-Pater, pater, deme algo que llevarme a la boca, que no he comido en mucho tiempo.
-Quita barragán, -el cura gordo lanzó la mano para golpearlo, pero Ramiro estaba avisado, ni le rozó-, que Dios te ayude, nosotros no estamos para eso, -rezongó, a la vez que le lanzaba una patada sin fuerza.
Ramiro la evitó con facilidad, y antes de que se diera cuenta, el gordo tenía la daga clavada en la barriga, sintió asco al oler el fétido olor de las tripas al aire, pero siguió moviendo la daga en el estómago del sacerdote. Mientras, el gordo cambiaba de color, sabía que lo estaban matando, Ramiro sonrió y le escupió en la cara.
-Gordo asqueroso.
El sacerdote cayó al suelo retorciéndose, mientras el cura delgado se quedaba petrificado, apenas si todo el ataque había durado unos segundos.
-Jamal, -gritó Ramiro-, el canijo, que no se escape.
Pero Jamal estaba petrificado a apenas dos metros del cura canijo, Ramiro lleno de sangre, salió en pos del cura joven, pero este, que se había recuperado, corría como alma que llevaba el diablo, soltó el morral que portaba y se alejó aprovechando la mayor zancada.
Ramiro se acercó a Jamal que lo miraba con los ojos como platos. Sin dudar un segundo, le dio un puñetazo en la boca que lo tiró al suelo, Jamal no abrió la boca, solo lo miraba incrédulo.
Fue hacia el morral, estaba lleno de tocino y queso, un par de piezas de plata y libritos que tiró entre la maleza, después se acercó al cura, lo desnudó, cogió la ropa, y le arrancó la cruz de oro que llevaba colgada del cuello y oculta entre la áspera sotana.
-Gordo, cura gordo, como el hijo de un panadero, -y le escupió, después volvió a internarse en el bosque, mientras Jamal seguía sentado en el centro del camino sin saber qué hacer.
Ramiro sin mirar atrás, fue subiendo por los caminos de cabras, sin parar un solo momento, sin volver la vista, caminó y caminó entre los abruptos roquedales. El cura que se había escapado, habría alertado a cualquier aldea y en ese momento estarían preparándose para cazarlos como conejos, “maldito moro”, pensó Ramiro, mientras aceleraba el paso.
Caminó durante días, apenas bebiendo de los arroyos y dándole de vez en cuando un bocado al tocino o al queso que menguaba demasiado rápido, pero sabía que tenía que poner tierra por medio, había matado a un cura, y eso era grave a los ojos de los imbéciles de los pueblerinos, así, que, sin darse cuenta, se encontró en lugares en los que nada le era conocido.
Era aún más agreste que lo que tenía hollado, quebradas, canchales, neveros formándose, y montañas tan altas que perdías la noción de su envergadura. Arroyos bravos que golpeaban las piedras como si supieran que al final ganarían la pelea, robles, álamos, hayas, sabinas. Algunos tan apretados que parecían uno solo, eso era lo que se ofrecía en su camino.
No se cruzó con nadie, pues había cogido el camino del sur, y contra más se acercaba al territorio de los musulmanes, menos gente, eso era bueno y malo a la vez, los cristianos no le perdonarían, y los musulmanes por supuesto que no, así que estaba solo, pero no por ello se asustó y siguió caminando.
Alquerías quemadas, torres caídas, eso era lo único que encontraba, estaba en la frontera, y allí no se andaban con tonterías, hoy era moro, mañana cristiano, y al día siguiente, nadie lo sabía, solo granjas quemadas, y huesos por todas partes; rebuscó y rebuscó, pero solo huesos pelados sin sepultura, y tocones de árboles cortados eran los adornos de las correrías de ambos bandos.
El frío lo invadía todo, aún no llegaba la nieve, solo la escarcha, y era peor el frío, se metía por todos lados, por el más mínimo resquicio que dejaran las harapientas ropas que llevaba, y la comida, ese era otro cantar, ya escaseaba.
Cualquier cosa que pudiera cazar no se hallaba, las frutas de mejores tiempos desaparecían, apenas zarzamoras y cuatro cosas más, que se quedaban en menos antes de llegar al estómago, y Ramiro tenía hambre, tanta hambre, como para pensar en roer los huesos de los animales que jalonaban su camino.
No era buen cazador, y con el frío los animales se escondían, buscar en la madera, comer gordos gusanos, cada vez más profundos, lagartijas, ya ni ranas, “el hambre que mala es”, pensó, mientras sentía como el estómago se le pegaba a la espalda.
Buscó refugio en una alquería abandonada, en la que aún quedaba algo de techo, y los destruidos muros servían de cortavientos, pero temió quedar allí para siempre, el hambre, los sabañones y el sempiterno frío, la madera húmeda que no se atrevía a usar en cantidad por el humo, siempre frío.
Volvió a abrir el zurrón por enésima vez, de alimento nada, hasta las cortezas del queso habían sucumbido, solo quedaban las cuatro piezas de plata y el crucifijo de oro, o eso creía, lo cogió en la mano, y sintió su peso, a pesar del frío sonrió, porque vio cómo se podía transformar en una hogaza de pan caliente, en cualquier cosa que llevarse al estómago, ¿el precio?, acabar colgado en cualquier sitio, y en aquel momento le pareció un riesgo que estaba dispuesto a asumir; sin darse cuenta, se quedó dormido con la cruz en la mano.
Apenas amanecía, cuando Ramiro se alejó de su refugio temporal, caminó buscando un lugar más transitado, siempre bajando. Los pies le dolían del frío, sus zapatos, trapos liados mil y una vez, le hacían sentir el más mínimo de los guijarros, las ampollas se reventaban unas sobre otras, y volvían a salir en otro sitio más doloroso que el anterior, casi no los sentía, pero el dolor sí, y maldijo al frío, al hambre, a todo, y siguió caminando con más brío, como si quisiera demostrarle a su cuerpo, que, a pesar de todo, podía seguir, que ni su dolor podría con él.
Atardecía cuando llegó a un camino transitado, no tenía la más remota idea de donde estaba, pero por la derrota que había llevado, cada vez estaría más cerca de la frontera, es decir en tierra de nadie, donde cualquier cosa era posible, donde según había oído, en las tabernas cuelgan al más santo y el más cruel es el rey, donde los niños son pasto de espada, y las mujeres animales para gozar, y siempre la posibilidad de ser capturado y esclavizado, como Jamal, donde quiera que estuviera el maldito moro.
Caminó por las laderas del camino, ocultándose por entre la vegetación, campos quemados, cosechas olvidadas y desolación, solo eso, nadie que pasara por allí, era como si nunca hubiera estado habitado.
Casi anochecía cuando vio las luces, era una fortaleza, restos más bien, de un torreón del que pendían antorchas que apenas si iluminaban, estaba sobre un altozano, y bajó el, unas cuantas casas con las luces encendidas, el resto, permanecía en la más completa oscuridad.
Se acercó con la máxima precaución, pero no vio a nadie, entró en la única calle que parecía en buen estado y comprobó, que la mayoría de las casas apenas si eran esqueletos quemados. Más hacia el torreón era donde las luces aparecían, en el lugar donde se encontraba, solo madera quemada entre trozos de adobe que apenas si se sostenían.
No se atrevió a continuar, en una de las casas, aprovechando la luz de la luna, vio una esquina que parecía confortable, con una parte de tejado que aún se sostenía, se acurrucó en un rincón, y pasó la noche en estado de duermevela, pero nadie apareció en toda la noche, solo el ruido de las ratas, sempiterno, ¡y que difíciles eran de cazar!, con lo gordas y sabrosas que parecían estar.
Aunque interminable, amaneció, y algo de calor con él, o más bien desapareció parte del frío, eso le animó con las primeras luces, a deambular con mucho cuidado por el mísero villorrio.
Esperó detrás de una de las esquinas, era apenas una plaza con casas alrededor, con los techos de paja, sucias y reconstruidas a toda prisa; justo enfrente, con algunas casas apoyadas en él, un torreón de piedra de apenas diez metros de altura, al que le faltaban muchas de sus piedras, pareciendo la boca de un viejo desdentado mirando al cielo. Se notaban por los colores de las piedras, las reconstrucciones de las veces de quemado y caído; no hablaba de fortaleza, sino de persistencia, pues ¿Cuántas veces habría sido derrumbado, y vuelto a poner a la vida?
Cuatro soldados soñolientos y desaliñados, casi sin protección, sucios, escasas armas, señalaban la importancia de aquel lugar olvidado de Dios, pero Ramiro esperó y esperó, no estaba seguro de nada ni de nadie.
Comenzó a aparecer algo de gente, un par de ellos colocaron sobre maderas viejas algunos productos del campo, huevos, hogazas de pan, chacinas, no tenían el mejor aspecto, pero a Ramiro le gruñó el estómago como si fueran manjares de los dioses.
Apareció un carro, movido por dos viejos caballos, sucios y con las crines embarradas, un viejo repugnante y delgado bajó del mismo, y quitando la lona en apenas unos segundos, comenzó a ladrar en castellano casi ininteligible.
-Aquí este Ibrahim, compra todo, todo bueno, paga bien, mucha plata por cosas viejas, Ibrahim es vuestro amigo.
Dos de los soldados se acercaron al judío, pues el nombre y el aspecto no daban lugar a equivocación, estuvieron hablando con él un rato, después regresaron y algo cambio de manos, no llegó a verlo, a la caída de la tarde, casi nadie estaba en el improvisado mercado, el viejo judío comía de una escudilla de barro algo que no podía ver.
Ramiro dio la vuelta, pasando por un círculo que recorría las casas abandonadas, quería saber si había algún obstáculo o persona que pudiera pararle si intentaba huir, pero nada vio que le hiciera temer.
Arrimado a la pared se acercó al judío, este sin levantar la cabeza le habló.
-Hola zagal, ¿qué quieres de este pobre judío? - ¿Compras cosas?
-Si son buenas, si, y pago bien, -continuaba sin levantar la cabeza.
-Mira esto, ¿cuánto me das?, – sacó la cruz y se la colocó enfrente de la agachada cabeza.
El judío levantó la cara con la boca llena de comida y grasa en los labios, abrió la boca y mostró unos dientes comidos de sarro y bailando sin tocarse casi unos con otros.
Volvió la cara y con una sonrisa de las de temer, el sucio personaje preguntó. - ¿Donde la has encontrado?
- ¿La quieres o no?, -Ramiro miró fijamente a los ojos del viejo.
- ¿Puedo cogerla?, -sonrío el viejo-, tengo que saber de qué está hecha y cuánto pesa.
Ramiro dudó un momento, sacó un poco la daga y se la alargó.
-Es de oro, y esto, -movió el arma-, es de acero.
-Bien, Lopillo (lobillo) bien, -el viejo esbozó una sonrisa que no le gustó nada.
Ramiro contemplo al judío, sucio, de ropa vieja sucia, y destrozada, hediendo como un zorrillo, como el mismo; el pelo, el que se podía ver sobrante de lo que cubría un sucio turbante, era ahebrado en grasa, no de ungüento, sino de suciedad, pero lo más alarmante, eran sus ojos, que en la sucia cara parecían ascuas ardientes que se movían con la velocidad del rayo, daban miedo, y Ramiro supo que aquel judío era listo como el hambre, debería de tener cuidado del sucio personaje.
El judío mordió la cruz y la sopesó una y otra vez.
-Seis dineros de plata.
De un manotazo, Ramiro se la quitó de la mano.
-Vale más del doble, quizás más del triple.
El judío lo miró, puso cara de pena, y los ojos se movieron indicando otras ideas.
-Todo el mundo se aprovecha del pobre Ibrahim, ocho dineros de plata, y no quiero saber de dónde viene, pregunte quien pregunte, irá al puchero (fundición), y saldrá limpia como una virgen.
-Ocho dineros, un arco, flechas, y comer lo que estás comiendo.
El judío sonrió o algo parecido, Ramiro se estremeció, pero se sentó a su lado, el viejo le sirvió en una escudilla con más grasa que el espeso caldo que echó en su interior, después cortó un pedazo de pan, ya duro, y se lo entregó.
No paró a nada, como si fuera un salvaje, mojó el pan en el puchero y comió con avidez, su estómago gruñía al recibir algo que no conocía desde tiempo atrás. - ¿Tienes hambre Lopillo, no tendrás por ahí algo más?
-No, pero puedo tener más cosas pronto, muy pronto.
-Entonces acuérdate del viejo Ibrahim, tu amigo, yo pago bien a Lopillo.
Sus ojos no acompañaban a la sonrisa, y sintió un escalofrió ante el que quería parecer inocente, mientras sus ojos decían lo contrario,
Ramiro asintió con la cabeza, sin preguntar, volvió a echarse más guisado en la escudilla.
-Ahora vengo, mírame, y sonrió.
El viejo subió a la carreta, rebuscó entre el amasijo que allí tenía y salió con un arco, viejo, pero no de mal aspecto y una bolsa. Se volvió a sentar a su lado.
-Arco, solo armar, eres pequeño, si puedes encajar el cordaje en la asta, es bueno para ti, pero Lopillo pequeño, no sé.
Después abrió el saco de arpillera, tenía un color parduzco por algunos lados. Metió la mano y sacó muchas puntas de flecha, oxidadas y sucias.
-Solo estas tres buenas, -y cogió tres flechas que asomaban del saco-, las demás, yo pago para que buitres las saquen de la guerra, algunas con huesos todavía, -y sonrió malévolamente-, han probado sangre, sirven para matar, pones palo, pones pluma y matan, es lo que tengo. ¿Bien?
Ramiro asintió con la cabeza, mientras seguía devorando, cuando estuvo ahíto, miró al judío. - ¿Los dineros?, -y extendió la mano.
El judío se llevó la mano a la cintura, Ramiro a la daga, pero el viejo sonrió, y después de un rato sacó las monedas, tan viejas y gastadas como él, seguro que, raspadas mil veces, para que la plata quedara en el monedero, pero a Ramiro le daba igual.
Con la mano izquierda las cogió.
-Mucho dinero para Lopillo, ten cuidado, gente mala si sabe, quita.
-Si quiere que lo destripe, que venga, -y le enseñó los dientes.
-Si no te matan Lopillo, tú mucho grande, como guerrero de cuento, -y volvió a sonreír-, no olvides viejo Ibrahim.
Ramiro metió las flechas en el zurrón, y cogiendo el arco, se perdió entre las carcasas de lo que habían sido hogares en otros tiempos.
Siguió hacia el sur, quizás buscando más frontera, quizás huyendo del frío, pero la nevada le sorprendió pocos días después cuando cruzaba un pedregoso terreno, decidió que ya había puesto suficiente tierra por medio, así que buscó un abrigo, era un terreno tan solitario que allí, ni los buitres pasarían.
En uno de los picos medios de la escarpada cordillera encontró una cueva, no demasiado grande, pero tampoco pequeña, olía a oso, pero de viejo, señal de que había sido cubil de alguno de esos animales, pero que estaba abandonado, quizás demasiado poco profundo para el dormir invernal de esos animales.
Recogió leña y comió lo poco que había encontrado, apenas unas manzanas de un olvidado y destruido caserío días atrás, pero sin importarle nada, encendió un fuego que rápidamente le calentó el maltrecho cuerpo.
Tensó el arco y pasó los perdidos días invernales en hacer flechas, o eso parecían, más o menos, y que cuando las disparabas podían salir para cualquier lado. Aprendió a usarlo, y las trampas, aunque poco, siempre daban algo, piñones, madroños, gusanos y algún pez pequeño y espinoso complementaban la dieta, pero estaba caliente y más hambre había pasado.
Sus músculos se habían hecho más fuertes, y aunque sin un gramo de grasa, había cogido la suficiente fuerza y destreza para manejar el arco bien, lo único que le daba miedo, era cuando los lobos aullaban de noche, siempre esperaba ver aparecer la cabeza de alguno de ellos atravesando las retamas que cubrían la oquedad.
La sensación de frio, de miedo, de humedad continua, el anochecer al abrigo de una mísera candela, pidiendo, suplicando, sin rogar con la mente, que nadie, ni animal ni humano repare en el humo, en el triste resplandor del poco fuego, y hambre, como si lo devorara por dentro, con una redonda piedra en la boca siempre, engañando, o intentando engañar a un estómago, que no acaba de creérselo.
El invierno, levantarse anquilosado, doler el más mínimo movimiento, no entrar en calor nunca, caminar sin fuerzas, obligar a la mente a que viole al cuerpo para que este deambule en la búsqueda de algo, romper corteza podrida, buscar gusanos, asquerosos gusanos, y regocijarse al encontrar uno, casi sin nada que ofrecer, pero que una vez dentro alegra, lo que no sabe de alegrías.
Interminable, frio, nieve, roca vista, y cuestas interminables, arrastrase de un lugar conocido a otro, esperando que algo que pueda alimentarlo cambie, pero nunca lo hace, y perder la nitidez en la visión, caldear como perro en verano, al apenas moverse, el quererse dejar morir en la copiosa nevada, y romper el placer de verse llevar por la muerte, y jugar a seguir sufriendo por vivir, con lo fácil que es, cuando la nieve cae, el dejarse llevar.
Y el invierno pasó, como si fuera obligatorio olvidarlo, y Ramiro lo olvidó, fue breve y duro, pero pasó al olvido en el momento en que el aire dejo de ser terrible, y las mañanas se convirtieron en algo apetecible.
Con la huida de las nieves, Ramiro se decidió a recorrer más terreno, pues aquel donde se hallaba, era inhóspito y salvaje, donde casi no había trazas de que el ser humano hubiera estado alguna vez. No es que necesitara el contacto con otros, necesitaba comer algo que lo llenara por fin, que hiciera que su estómago dejara de gruñir.
Y bajó por la ladera que daba al sur, internándose cada vez más en lo que él creía que era frontera. Escaló riscos, bajó pedregales, y se dejó las rodillas peladas en bajadas que eran cortes a pico, pero al tiempo llegó a algo parecido a un camino.
Ya no sabía dónde estaba, si en terreno musulmán o cristiano. Había cruzado ríos, montañas, valles, y quebrados, siempre con el sol como referencia, y el musgo de los árboles como brújula, pues eran tiempos en los que cualquiera, desde su más tierna infancia, aprendía por necesidad lo que le podía salvar la vida, no era una época para lerdos.
Llegó a un camino que se abría entre campos de cultivo, aunque abandonados. Rebuscó cuidando de que nadie le viera, encontró apenas un par de cebollas y un ajo porro, suficientes a la vista de lo previamente conseguido, y aún más extraño, viendo que todo a su derredor, si fuera un árbol, aparecía talado, y solo de algunos, salían delgadas ramas incapaces de sostener la más mísera fruta.
Salió con celeridad de aquellos abiertos lugares, buscando la protección del bosque, con sorpresa, se encontró en un lugar del camino cubierto de arboleda; respiró tranquilo, anduvo escondido entre la vegetación que lo rodeaba, mientras daba cuenta de las cebollas, tragando incluso la tierra que quedaba en ellas, pues más volumen le llenaba el estómago.
Y como siempre el link a Amazon